Del quehacer en el límite: Conversación con Jorge Eduardo Benavides
Con Juan Pablo Torres Muñiz
La escritura como oficio dista mucho del hábito, de la manía y de la práctica con otros fines, el catártico, por ejemplo, más allá de que últimamente se publique por igual de todo. Más allá, la literatura es arte y como tal dista de la mera realización de una vocación comunicadora, mucho más todavía de la simple expresión; en lugar de registrar hechos, de transmitir información o confirmar ideas, la obra literaria es elocuente en una visión del mundo que cuestiona al lector, en un contexto determinado, respecto de la que tiene del suyo propio.
La originalidad de una obra literaria radica en la forma racional de su lenguaje, en la forma de razonar que propone, y que desafía la convencional. En tal sentido, revela el modo de pensar, los mecanismos de la inteligencia en apuesta. Esto último nos lleva un tanto a eso que decía Eliot respecto de que cada quien –autor, sobre todo– es su propia sintaxis.
Hablamos de consciencia y también del resultado de una posición paradójica en que bien se desarrolla mucho más que una teoría de la composición. Todo creador ha de entregarse a sí mismo pleno en atención, de modo que aquello que al cabo lo distinga, sea cuanto quede manifiesto en su elocución, reveladora de su complejidad personal.
Conversar con Jorge Eduardo Benavides pinta ideal como ocasión para entrever más al respecto y aprender, especialmente en lo tocante a la novela. El testimonio que –siempre cordial– nos brinda, va, sin embargo, más allá de las letras. Sus modos coinciden en revelar un proceder más amplio. Y un carisma especial.
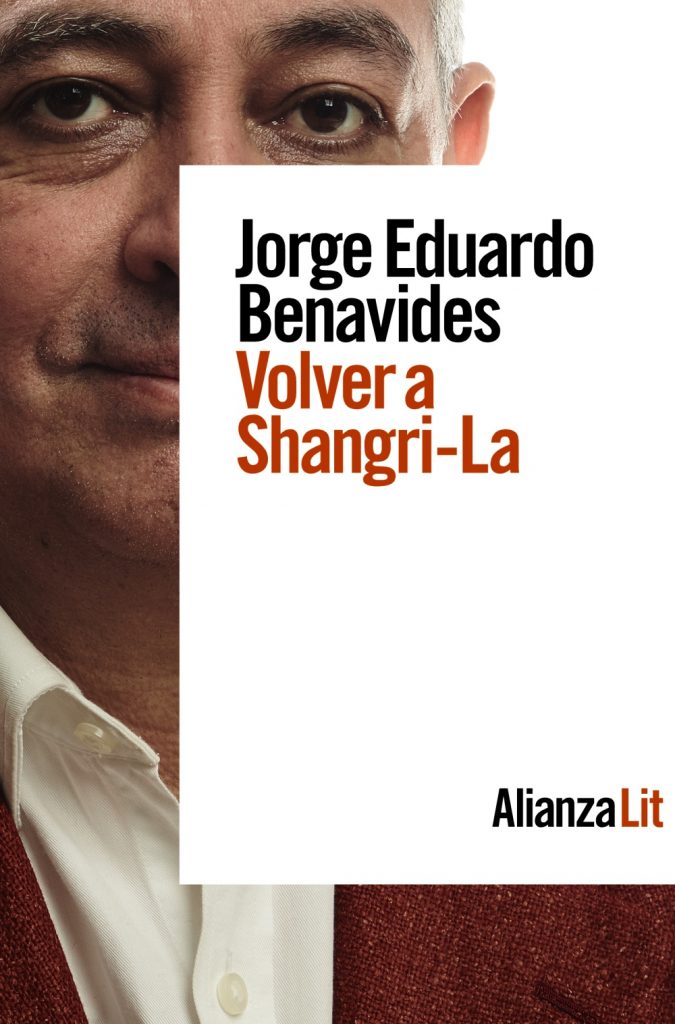
En realidad, nunca sé cómo va a surgir una historia. A veces es un comentario, una pequeña idea que capto al vuelo, rara vez una imagen. Son más bien las historias las que captan mi atención, las que me cuentan, las que escucho por casualidad, las que leo en la prensa o en algún libro. Por ejemplo, El enigma del convento, una historia que ocurre en el convento de Santa Catalina, en Arequipa, surgió de una visita más bien turística que hice allí. Y de pronto, en medio de aquel paseo por un espacio que yo conocía con la vaga atención y la superficialidad de quien ya ha estado antes allí, me vino la idea de una historia ambientada en ese monasterio. A tal punto que tuve que dejar la novela que estaba escribiendo en ese momento para ponerme a escribir el argumento de las monjas… y partir de esa primera idea, que era apenas un esbozo, un impuso, surgió una historia que fui descubriendo a medida en que la escribía.

En cuanto al lenguaje…
Es al mismo tiempo una herramienta, que es un objeto, que es también un problema. Debe de funcionar y adecuarse a la manera de la propia trama, estar a su servicio y no al revés, que es un riesgo habitual para quienes le damos gran importancia. Soy muy exigente conmigo mismo a este respecto porque creo que sin un buen lenguaje las novelas simplemente no funcionan. Esa es la diferencia entre quienes redactan y quienes queremos hacer literatura. Y muchas veces esto se confunde. Una historia, es bueno decirlo aunque ya se ha dicho, es básicamente cómo se cuenta y no qué se cuenta. Las palabras, decía Victor Klemperer –en otro contexto– son como mínimas dosis de arsénico: solo al cabo se notan los efectos tóxicos. Esa noción entraña una gran responsabilidad en el escritor a la hora de abordar un texto y saber hacia dónde conduce lo que subyace bajo la arquitectura de la novela.
En efecto, empleamos el lenguaje para acercarnos, pero al optar por tal medio le damos vida como un cuerpo que, en última instancia, será también límite y limitante, por muy alusivo que sea. Siempre opera como medio y no puede constituirse en fin por ni mucho menos en sí mismo.
En determinados casos, habrá de comunicar una cuestión honda, desafiando el tiempo –con los verbos, por ejemplo–, dando pie a experiencias de otro orden: sin desarrollo de historia, no obstante generen a su modo, experiencias perdurables. Tal es el caso de la poesía (que, claro, se encuentra también más allá de los versos).
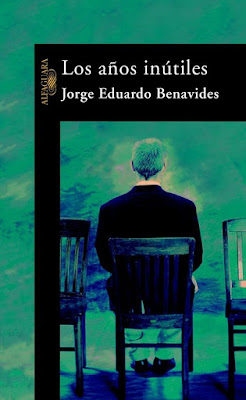
En todo caso, entran a tallar siempre la memoria, las pequeñas historias, incluso la Historia, y las experiencias personalísimas.
Me resulta difícil discernir qué proporción de cada cosa debe de funcionar en una novela. A veces es la memoria, como un elemento latente, la que se mezcla con la trama de una novela que estoy trabajando. Nuestra percepción es un filtro delicado por el que transita y se subsumen otros elementos, como las lecturas que acompañan al proceso creativo o el propio proceso de gestación de la novela. Pero, naturalmente, todo esto es un análisis a posteriori del hecho en sí de escribir una novela, que tiene un componente —para mí— altamente intuitivo…
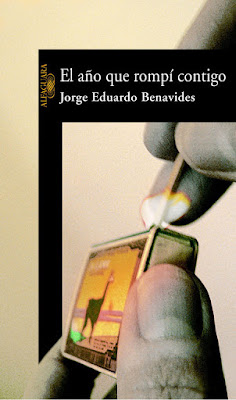
Por otro lado, creo que en todas las épocas hay una parte del cauce literario que se disuelve en la frivolidad. Los géneros por sí mismos no son triviales ni trascendentes. Eso lo aporta la mirada del escritor. “Las novelas tontas de ciertas damas novelistas” de George Eliot, por ejemplo, es una feroz crítica a la trivialización de algunas novelas de su época que se convirtieron en pastiches de la literatura. Hoy en día se sigue haciendo, claro, y sigue habiendo una diferencia entre lo que conocemos como literatura de entretenimiento y literatura en el sentido más alto, de cuestionamiento, de propuesta y búsqueda. Por ejemplo, Memorias de Adriano o Creación, de Gore Vidal son novelas que bien podrían enmarcarse en el género histórico, pero también muchas otras que apenas si tienen el rigor y mucho menos el vigor de estas. La literatura siempre corre el riesgo de trivializarse, pero no sólo por la superficialidad con la que se puede abordar sino también por el engolamiento y el excesivo academicismo con el que algunos escritores la encaran. Sinceramente, la sacralización de la literatura me parece tan nociva como su trivialización.
Fenómenos ambos, que la apartan de su carácter propositivo. De la entrega que importa. Refieren más bien a la pretensión de convertir la literatura en objeto para tentar un brillo retórico personal. ¿A qué viene el engolamiento si no al afán de alguien por lucirse?
Sin duda hay quienes deben haber marcado con su impronta el modo en que abordas el oficio, tanto por su escritura como por otros motivos…
Son muchas las influencias en mi trabajo, desde los escritores del boom hasta escritores españoles como Muñoz Molina o Luis Mateo Diez o los escritores anglosajones que los inspiraron a ellos. Pero en general soy escéptico sobre postulados al respecto. ¿Por qué digo esto? Porque creo que ocurre con las influencias algo curioso y es que cuando se nos pregunta a los escritores por ello en realidad contestamos sobre quiénes quisiéramos que fueran nuestras influencias y no somos conscientes de aquellas que en realidad lo son. Pronunciarse sobre ello es más bien la labor de los lectores o de los críticos, que son lectores especializados. Porque un escritor no es solo todas sus lecturas sino también las lecturas que le llegan de manera indirecta, a través de aquellos a quienes él lee. Un escritor joven que no ha leído aún La Ilíada de manera directa puede ser influido por ésta si ha leído, pongamos el caso, a García Márquez.
Entregado el texto, lo fructífero de veras tiene lugar directamente entre este y el lector…
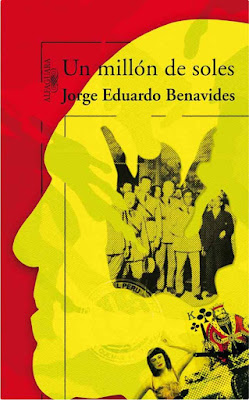
Para mí, el único diálogo posible es con el lector. Pero no es lo mismo el diálogo con el lector que la intertextualidad discursiva. El primero resulta mucho más inestable pero también más rico, porque con él nunca tenemos la posibilidad de registrar su alcance ni mucho menos su efecto. Cada novela es un mensaje en una botella y el escritor no conoce su destino, solo espera que llegue el mensaje, la historia, y que se recoja sin gran distorsión, que cause el efecto deseado en ese lector anónimo con el que nunca podrá debatir sobre este hecho. El segundo apela de manera ficticia al lector y de alguna manera lo condiciona, invocándolo como una suerte de autorictas, un lector legitimado socialmente para dar su opinión. Este lector es más bien el lector crítico, cuya opinión es interesante, pero nunca puede ser el primer destinatario.
Está, también, la lectura de otros lenguajes…
No creo que influyan otras artes en mi trabajo o, al menos, no de manera evidente. La pintura o la música, por ejemplo, son grandes placeres estéticos y fuentes de conocimiento que quedan como un registro personal del que luego, como una pulsión más, pueden aflorar en el trabajo.
Suma.
Es claro que el modo en que trasciende la visión del autor, al margen de la técnica, de la suma de recursos conscientes, escapa a él a través de la propia obra.
Bellow comentó alguna vez, cuando le preguntaron respecto de los escritores y sus tipos, que a quién se le ocurriría consultar de ictiología a un pez.
El supuesto misterio de la elaboración de una obra provoca. Surgen las preguntas. ¿Qué ocurre con un novelista?
Sobre la génesis de cada novela; más aún, de los aspectos técnicos de la misma… Para mí, esa es la parte más entretenida y la que más me hace reflexionar. Será porque trabajo como asesor de novelistas y este es un trabajo muy interesante que te permite ver el proceso de una novela desde sus inicios hasta el final. En el fondo, una novela es una cuestión de mucha técnica y de un gran despliegue de recursos, aunque el lector no lo vea así cuando la lee.

Qué revela el horizonte ahora…
Me gusta indagar sobre temas distintos y abordar diversas maneras de encarar cada novela. Por eso he escrito novela política, una novela en forma de diario, otra donde el tema principal es el amor y los viajes, una novela policíaca y también otra de género histórico.
Nuevas propuestas, nuevos mensajes en botellas. Aunque a menudo los náufragos somos los que deambulamos entre librerías…
